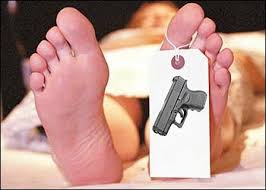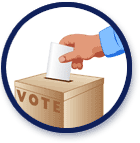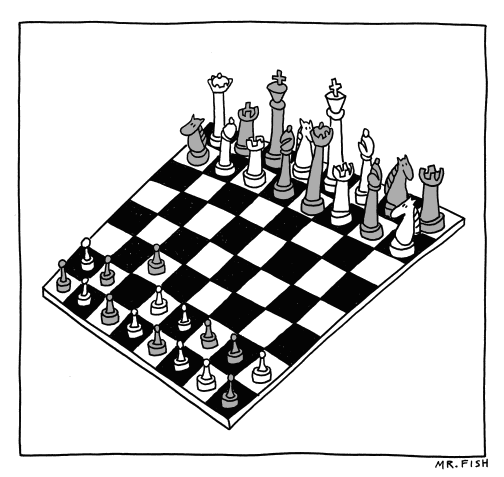"La poesía, el arte, el pensamiento son como contrapeso del poder y de la sociedad. Aquél tiende a volverse perverso y ésta a aletargarse"
Rafael Cadenas
"Mostraos, conciudadanos, dignos de representar un pueblo libre, alejando toda idea que me suponga necesario para la república. Si un hombre fuese necesario para sostener el Estado, este Estado no debería existir, y al fin no existiría".
Simón Bolívar. 20 enero de 1830, ante el Congreso Constituyente de Colombia.

La primera cuestión que habría que plantearse es: ¿Por qué el poder necesita límites? ¿Por qué nuestra Constitución de 1999, como el resto de las constituciones latinoamericanas -con excepción de la cubana- restringe la cantidad de reelecciones para todos los funcionarios de elección popular?
El poder humano, quizá a diferencia del poder divino, requiere de muchas limitaciones. Las primeras son de orden básico: Unos límites espaciales que establezcan cuál es el radio de acción del poder y, segundo, unos límites temporales que determinen la duración exacta de quien lo ejerce. Es evidente que el poder sin límites es pernicioso para el colectivo porque, ante la ausencia de mecanismos de contención, se incrementan las tendencias egoístas de maximización individual por encima del bienestar colectivo. La historia atestigua que los gobiernos largos acaban por ser experiencias contraproducentes y, en todos los casos, antidemocráticas.
Queremos ofrecer un ejemplo concreto sobre el particular. Robert Mugabe llegó al poder en Zimbabwe en 1980, con una inmensa legitimidad de origen sustentada sobre su rol como símbolo de la independencia y libertad en toda África. Para el momento, su país era conocido como Rhodesia, y estaba gobernado por un régimen racista blanco muy similar al de Sudáfrica. De tal forma, que Mugabe pudo haber sido una figura parecida a la de Nelson Mandela: un símbolo universal de la lucha por la igualdad y la justicia.
Sin embargo, 29 años después de su heroica gesta, no se puede dejar de sentir tristeza por la actual situación de Mugabe y la nación que ayudó a liberar. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. La permanencia ininterrumpida en el poder ha hecho de Mugabe un personaje cada vez más sectario, arrogante, autoritario y desconectado de la realidad. Mientras su país se sumerge en una epidemia de cólera y una hiperinflación de aproximadamente 11.200.000 % anual, su líder sólo parece estar centrado en la manera de prevalecer sobre la oposición y limitar las comprensibles aspiraciones de cambio de sus ciudadanos. Pocos en el mundo recuerdan ya la estampa heroica de Mugabe, el prócer.

Entonces, ¿Por qué nuestra constitución restringe el lapso durante el cual puede gobernar un individuo y las veces que puede ser postulado para ser reelecto? Evidentemente, porque en la mayoría de los sistemas democráticos, los candidatos del gobierno siempre tendrán más ventaja sobre cualquier otro, dado que ya tienen un poder y sólo buscan renovarlo con un aval popular que puede incluso ser sólo simbólico. Esto no quiere decir que los candidatos oficialistas sean in-derrotables, pero sí que son siempre más poderosos. ¿Qué tiene que hacer el aparato jurídico de una colectividad? Regularlos en beneficio no de individualidades, sino de esa colectividad.
No hay que ser Bolívar, ni Montesquieu ni Hobbes para advertir que el poder sin límites deriva en caos. Ciertamente, el pueblo tiene la última palabra, pero si se aprobara la enmienda a los artículos 160, 162, 174, 192 y 230, la palabra del pueblo seguirá siendo la última, pero condicionada e interferida por el ventajismo que puede tener un candidato apoyado por el Estado.
¿Por qué hablar de ventajismo? Las elecciones no las organiza el pueblo, aun cuando pueda sugerir convocarlas: las elecciones las organiza el Estado. Quien dirige el Estado es el gobierno y, en los países presidencialistas, quien dirige el gobierno no es otro que el Presidente de la República. Ahí está la razón por la cual en regímenes presidencialistas, como el nuestro, el número de reelecciones presidenciales ha de ser limitado. En los países europeos los Primeros Ministros dirigen parcialmente el Estado, sólo supeditados a los congresistas del Parlamento, caso totalmente diferente del caso latinoamericano.
Hemos visto con preocupación una progresiva difuminación de la línea divisoria entre Estado y gobierno en Venezuela. Para nadie es un secreto la participación activa de ministerios, órganos de seguridad, y la utilización masiva de fondos públicos y medios de comunicación oficiales en la campaña electoral. Si bien este es un mal que se remonta a la IV República, su crónica agudización bajo el actual mandatario se convierte en un motivo para un serio cuestionamiento. Si alguien ha contado con la popularidad necesaria para "revolucionar" y corregir con firmeza estas taras del puntofijismo, esa persona ha sido el Presidente Chávez. Una verdadera revolución debería luchar por la construcción de un Estado fuerte regido por la institucionalidad, y no aprovecharse de las debilidades del sistema bipartidista de Punto Fijo para convertir al Estado en un órgano proselitista al servicio del partido de gobierno.
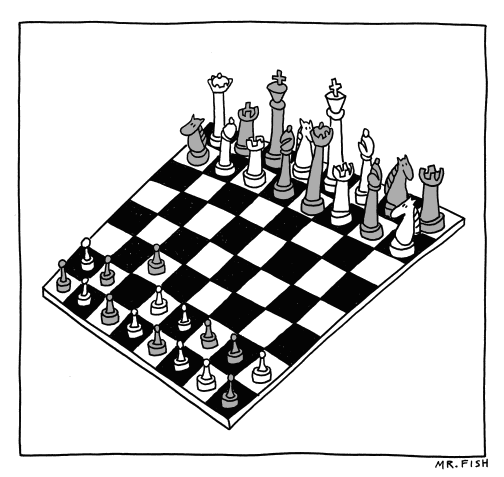
La tradicional ventaja de la cual gozan los incumbentes se ve marcadamente acentuada, pues éstos, sin importar su partido o tendencia política, son capaces de utilizar todo los mecanismos del Poder (con mayúsculas) para su particular beneficio electoral. No es normal, ni deseable, que los ministerios organicen marchas y repartan franelas, que los cuerpos de seguridad permanezcan impávidos ante la acción de bandas como "La Piedrita", o que la sede de la Alcaldía Mayor se encuentre pintarrajeada, tiroteada y ocupada ilegalmente por individuos que no fueron electos por voto popular.
En cualquier caso, las elecciones por sí solas no garantizan la democracia. Es sabido que en Cuba hay elecciones y después de cincuenta años de revolución parece obvio que los métodos no han sido democráticos, independientemente de la discusión que pueda plantearse sobre el estado de bienestar de la población. La democracia depende de un conjunto de derechos y libertades accesibles en medio de una atmósfera signada por la justicia social, la tolerancia -respeto a la diversidad, minorías y disidencia-, el pluralismo.
La alternabilidad por sí sola tampoco garantiza el buen funcionamiento de un sistema democrático, pero es un elemento constitutivo de los regímenes democráticos. En nuestro caso particular, es principio fundamental de nuestra Constitución, que determina en el artículo No. 6 de los Principios Fundamentales que el gobierno "es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, responsable, pluralista y de mandatos revocables", todo eso junto. Un gobierno alternativo garantiza que el Estado no sea siempre manejado por las mismas personas, lo cual es en la práctica una regulación ante el monopolio del poder político; y ofrece la oportunidad a los ciudadanos de renovar autoridades y contar con diferentes personas, líderes y criterios para la solución de sus problemas colectivos. Es cierto que la enmienda no acaba con la alternabilidad pero la lesiona profundamente, toda vez que no la facilita, sino que sencillamente permite -o promueve- que los gobiernos no cambien de gobernantes.
La constitución de 1961 no contemplaba la reelección inmediata. Sin embargo, durante la Cuarta República hubo dos reelecciones no inmediatas. No hará falta rememorarlas para aludir a lo perjudicial que pueden ser las reelecciones, habida cuenta de la atrocidad de los daños del bipartidismo -irónicamente señalado también por los defensores directos o indirectos de un monopartidismo a ultranza-. La Constitución de 1999 decidió admitir esa figura pero sólo una vez, pensando quizá en que los "buenos gobiernos" merecen una segunda oportunidad de continuar inmediatamente su trabajo. Ahora bien, asumiendo que un "buen gobierno" argumenta que necesita otra oportunidad para continuar su trabajo, ¿No es posible pensar que, indirectamente, se le está cercenando la posibilidad a otros venezolanos que propongan un "gobierno mejor", o simplemente un proyecto diferente?
Un proyecto de país no puede descansar en los hombros de una sola persona; simplemente porque entonces no es un modelo de país, sino un modelo personalista. Los modelos personalistas no funcionan a favor de la comunidad, sino de la perpetuación de la persona en el poder, a expensas de la gratitud con que "su pueblo" reconoce los favores de esa persona, sea presidente, el gobernador, o el alcalde. Esa no es la vía para la construcción de un país como tampoco lo fue el puntofijismo. La vía es la institucionalidad., esa que no reposa en individuos sino en organizaciones serias, independientes de los vaivenes y humores de los hombres.
Nosotros creemos en la importancia filosófica y política del individuo dentro de la sociedad. Consideramos un error ignorar la subjetividad particular, homologar a las personas y arrollar la identidad individual en pro de una identidad nacional, social, partidista. Pero creemos que la Presidencia, la Asamblea Nacional, la Gobernación, la Alcaldía son INSTITUCIONES, cuyo funcionamiento no puede depender en ningún sentido de las aspiraciones y deseos -ni siquiera de la capacidad, por muy alta que sea- de una sola persona.
Como el mismo Presidente lo había dicho en 2007, permitir la reelección continua de gobernadores y alcaldes es fomentar la creación de caudillos regionales y locales muy peligrosos para nuestro sistema democrático. Tal es el caso incipiente de Morel Rodríguez en Nueva Esparta, o el potencial de Tarek William Saab en Anzoátegui, Manuel Rosales en Zulia, y Enrique Mendoza en Miranda, o el mismo Leopoldo López en Chacao.

Lo que curiosamente no ha dicho nunca el Presidente es que enmendar el artículo 230 fomenta también el fortalecimiento del caudillismo central (y centralista) ¿Por qué en el caso de gobernaciones y alcaldías se producirían caudillos y en la Presidencia no? El Presidente, habría que decir inteligentemente, relaciona directamente la reelección continua al caudillismo, sólo que omite esa comparación cuando habla del caso presidencial. Es evidente, primero, que la enmienda a los artículos relativos al poder regional y municipal es una estrategia electoral y, segundo, que la perpetuación de un hombre en el poder -al nivel que sea- facilita la instauración de un caudillismo, basado en la autoridad personal y supralegal de un hombre, excesivamente seguro de sí, indiferente frente a las leyes y los límites.
La enmienda no amplía los derechos del pueblo (ni siquiera de los electores) como lo indica la pregunta formulada por la Asamblea y aprobada por el Poder Electoral, sospechosamente proclive a hacer lo posible dentro del ámbito de sus atribuciones para complacer al Poder Ejecutivo (aquello de la fusión entre Estado y gobierno). La enmienda sólo amplía los derechos políticos de los candidatos, y no de todos sino de algunos: los candidatos que son gobierno. Al contrario, cercena el derecho de los electores a tener autoridades alternativas, y a su vez el derecho no menos importante de potenciales candidatos que deseen poner su capacidad directiva al servicio de la colectividad.
Hemos sabido de personas que, en este momento, prefieren tener a Chávez cien años más de Presidente que permitir que vuelvan adecos y copeyanos al poder. A estas alturas de la historia política, nos atrevemos a suponer que nadie quiere el retorno del bipartidismo ni de la plutocracia en nuestro país. La experiencia histórica no es nunca gratuita, incluso cuando lo parece.
Si el movimiento afiliado a la línea política del Presidente de la República quiere continuar un proyecto de país, entonces ha llegado el momento para dejarle trabajo a los nuevos líderes. Si bien es cierto que para la concreción de un proyecto de país hace falta mucho tiempo, también lo es que para el momento de las próximas elecciones presidenciales, en 2012, el Presidente Chávez ya habrá gobernado por 14 años consecutivos.
¿Cuántos Presidentes han gobernado por ese lapso continuo durante nuestra historia republicana? Sólo Juan Vicente Gómez, y no lo hizo manteniendo el título de forma continua, más allá de su poder fáctico.
No se trata de que los partidarios del Presidente Chávez desistan en la construcción del modelo sociopolítico que desean, y que hasta ahora ha sido respaldado por la mayoría de los venezolanos. Se trata precisamente de examinar si las bases ideológicas de este proceso están calando realmente dentro de la población, trascendiendo el carisma de nuestro primer mandatario. Se trata de la construcción de cuadros políticos, de que el PSUV sea capaz de generar una estructura de liderazgo colectivo con la capacidad de debatir y generar propuestas concretas, con espesura intelectual e ideológica, donde la disidencia quepa. Y por supuesto, se trata de que trasciendan sus divisiones personales, y las rencillas entre diversos grupos de poder, para no depender exclusivamente del liderazgo del Presidente Chávez.
Si el proyecto político no es sostenible sin Chávez, entonces se trata de un proyecto débil, apenas sostenido por la fina hebra del liderazgo carismático. Los proyectos de país son construcciones colectivas, producidas por el debate, el consenso, la disidencia. Un proyecto de país no puede regirse bajo el esquema mandar-obedecer, porque un proyecto de país va más allá de un proyecto de gobierno. No puede estar sujeto a la presencia de una persona al mando. Las nuevas generaciones también tienen mucho que aportar.
Muchas veces hemos discutido sobre el profundo problema de liderazgo, individual y colectivo, que padece la oposición venezolana. Y en este mismo orden de ideas, creemos que la Enmienda Constitucional tiene mucho que ver con la incapacidad del PSUV para dar una respuesta efectiva y consensuada a su propia crisis de liderazgo colectivo. Además, nada de lo anteriormente expuesto va en desmedro de que el Presidente Chávez pueda seguir teniendo, luego de 2012, una participación principal y activa en la vida política nacional. La Primera Magistratura no es la única plataforma disponible para trabajar en pos de un proyecto de país, teniendo en cuenta que todos los habitantes del país (hasta los que se oponen al modelo reinante) tenemos (o al menos deberíamos tener) "voz y voto" en la construcción de la patria. Asimismo, el Presidente Chávez podrá postularse nuevamente en 2018, de ser ese su deseo para entonces.
Aunque la enmienda sea propuesta en términos concretos de inmediatez, no podemos limitarla a ese sentido. Es tarea de los venezolanos evaluar también cómo repercute esa enmienda en términos más abstractos, apartando nombres y circunstancias, y plantearnos la pregunta de un modo más franco: ¿Queremos que cualquier presidente, gobernador, alcalde o diputado tenga derecho a ser reelegido una y otra vez, siempre, a lo largo de los años futuros?
Es momento de debatir y reflexionar sobre esa respuesta que será definitiva, directa y secreta el 15 de febrero.
PD: los invitamos a comentar, debatir y generar reflexiones. Sin embargo, sugerimos primero
leer directamente los artículos que serán objetos de modificación con la enmienda, así como la pregunta que ha sido aprobada por el CNE para ser sometido a votación el 15 de febrero de 2009. Saludos a todos.
 Nuevamente los medios masivos son el punto focal en la agenda de la opinión pública nacional. Las recientes amenazas del Presidente de la República sobre tomar medidas extremas contra Globovisión, han colocado el tema de la función de los medios en nuestro país como principal centro de interés, una discusión que ya posee años de altibajos en el país.
Nuevamente los medios masivos son el punto focal en la agenda de la opinión pública nacional. Las recientes amenazas del Presidente de la República sobre tomar medidas extremas contra Globovisión, han colocado el tema de la función de los medios en nuestro país como principal centro de interés, una discusión que ya posee años de altibajos en el país. En cambio, cuando la bandera es alzada por el pensamiento conservador, generalmente se hace en la vía de la búsqueda de mecanismos de control y manejo de la opinión pública a favor del poder.
En cambio, cuando la bandera es alzada por el pensamiento conservador, generalmente se hace en la vía de la búsqueda de mecanismos de control y manejo de la opinión pública a favor del poder. Por otro lado está el caso de la “nueva” Venevisión, que luego de aquella reunión entre el Presidente y Gustavo Cisneros, modificó su línea editorial a un pretendido punto medio, a ratos más parecido a la autocensura que a la sensatez, que a veces resulta sonso, insípido, acrítico, llegando incluso a rozar la adulación a favor del Gobierno. Eso sí, sin llegar nunca al caso extremo del de VTV.
Por otro lado está el caso de la “nueva” Venevisión, que luego de aquella reunión entre el Presidente y Gustavo Cisneros, modificó su línea editorial a un pretendido punto medio, a ratos más parecido a la autocensura que a la sensatez, que a veces resulta sonso, insípido, acrítico, llegando incluso a rozar la adulación a favor del Gobierno. Eso sí, sin llegar nunca al caso extremo del de VTV. Y es que los mass media tienen como audiencia precisamente a una masa moldeable a su naturaleza “Pop”. No es que seamos masa, es que nos convertimos inevitablemente en masa cuando acudimos al show mediático. Cosa que no ocurre con otros medios como Internet, donde la interactividad y el diálogo entre individuos y/o colectivos se convierten en el entorno natural propio de la Web.
Y es que los mass media tienen como audiencia precisamente a una masa moldeable a su naturaleza “Pop”. No es que seamos masa, es que nos convertimos inevitablemente en masa cuando acudimos al show mediático. Cosa que no ocurre con otros medios como Internet, donde la interactividad y el diálogo entre individuos y/o colectivos se convierten en el entorno natural propio de la Web. Los medios masivos deben necesariamente retomar su función informativa. Rescatar el uso de los géneros periodísticos, escapar de la excusa falaz de “dar al público lo que quiere” y centrarse en informar de manera oportuna y veraz, honesta e imparcial. Los periodistas debemos impedir que el medio trastoque los principios que cimientan el ejercicio del oficio. Tener presente que egresamos de una Universidad y no de una Escuela de actuación, y que nuestro compromiso irrenunciable es con la verdad y con el público.
Los medios masivos deben necesariamente retomar su función informativa. Rescatar el uso de los géneros periodísticos, escapar de la excusa falaz de “dar al público lo que quiere” y centrarse en informar de manera oportuna y veraz, honesta e imparcial. Los periodistas debemos impedir que el medio trastoque los principios que cimientan el ejercicio del oficio. Tener presente que egresamos de una Universidad y no de una Escuela de actuación, y que nuestro compromiso irrenunciable es con la verdad y con el público.